Ya la ciencia para vosotros- dijo Iturrioz– no es una institución con fin humano, ya es algo más; la habéis convertido en un ídolo.
-Hay esperanza de que la verdad, aun la que hoy es inútil, pueda ser útil mañana- replicó Andrés.
[…]
Algo exacerbado, pero paciente, Iturrioz, tío de Andrés, continúa conversando con su sobrino sobre los planes de éste para el futuro, en el cuál Andrés se ha propuesto develar los misterios del mundo material y metafísico. Influenciado por el pensamiento de Kant y Schopenhauer, Andrés cree tener la receta para comprender el universo. Este es un fragmento de la obra de Pío Baroja, El árbol de la ciencia. En este libro Baroja, el médico literata, narra su vida a través de la vida de Andrés y refleja espléndidamente el pensamiento de la época (finales del siglo XIX e inicios del XX) sobre la religión, política y ciencia.
En cada historia siempre ha de haber un antagonista y, en este caso, Iturrioz funge como éste. Quizá por la sabiduría del viejo médico (que, en realidad, representa al tío de Baroja, Justo Goñi, con quien sostenía estas profundas conversaciones), que observó la idolatría de la juventud hacia la ciencia, es que comienza así su diálogo o simplemente Baroja lo resolvió para sí y fue el modo de exponer la pueril credulidad de su joven yo (Andrés) al enaltecer de ese modo a la ciencia por su pulcra exactitud.
Ya se ha mencionado antes, que todo movimiento radical en la forma del pensamiento humano está profundamente influenciado por las situaciones sociales y políticas de las épocas en que suceden, en este caso, la juventud de Baroja (1872-1956) se desarrolla a fines del siglo XIX, el siglo de la Ciencia, llamado así por algunos autores porque todas la contribuciones que cimentaron la ciencia moderna fueron hechas durante los años 1800, sobre todo a finales de éstos. La actitud predominante de la comunidad científica era sin más una actitud positivista (claramente reflejada en El árbol de la ciencia).

En otras palabras, todo lo que no seguía la corriente positivista en aquella época era tachado de irracional, anti-científico y, en algunos casos, de ignorante. Aunado a esto, Andrés poseía un arraigado sentido cientificista.
René Descartes
El racionalismo y la duda universal o metódica como herramienta para la obtención de respuestas son históricamente atribuidos al filósofo y matemático René Descartes. Entre sus muchos aportes destacan la invención de la geometría analítica (de ello que se haya nombrado al plano real plano cartesiano) y el establecimiento del método a seguir para obtener conocimiento significativo. Descartes en su obra Discurso del método establece que se llega a la verdad de forma deductiva, a partir de otras verdades o intuiciones perfectamente fundadas (axiomas). La duda metódica se distingue por las siguientes reglas:
-
- Regla de evidencia. No admitir nada como verdadero, si no es percibido tan claro y distantemente por el intelecto, que no deje en él la menor duda.
- Regla de análisis. Dividir cada problema, tanto como sea posible, en sus partes naturales.
- Regla de síntesis. Proceder en forma sistemática, de lo más fácil a lo más difícil.
- Regla de enumeración. Hacer enumeraciones exactas y completas, tanto en la resolución de cuestiones simples como en el estudio de cuestiones complejas, para tener seguridad de que no se omite ningún detalle.
Sin embargo, no todos son capaces de replicar esta secuencia de reglas con el fin de obtener algún conocimiento. A menudo se descarrila en distintos vicios del pensamiento, tales como: duda indiscriminada, incredulidad y escepticismo.
Descartes hace énfasis en el uso de las matemáticas para este fin. De mentalidad matemática, busca aplicar el rigor de esta disciplina en su filosofía, es decir, busca desvanecer la ambigüedad en sus procedimientos y conclusiones. Él mismo dice: Toda mi física (cosmología o explicación del universo) no es sino geometría; las matemáticas son los principios fundamentales sobre los cuales apoyo todas mis demostraciones.
Cogito, ergo sum (pienso, luego soy) es la máxima del filósofo francés, en esta recalca la importancia del propio pensamiento, es decir, a su parecer cumplía por su naturaleza las cualidades necesarias para alcanzar el conocimiento científico.
La filosofía (ciencia universal) es como un árbol, del cuál la metafísica es la raíz, la física (matemáticas) es el tronco, y las demás ciencias, las ramas que parten de éste.
René Descartes
El filósofo Francis Bacon fue quien, como descartes al crear el sendero por el cual la razón debe alcanzar la verdad, definió los pasos necesarios para la generación de conocimiento científico, es decir, el método científico.
Positivismo lógico y el círculo de Viena
Ya hemos mencionado un poco del movimiento llamada positivismo (lógico), pero no hemos mencionado su objetivo: erradicar a la filosofía, y en especial a metafísica, del conocimiento científico general; no dar reconocimiento a la práctica filosófica. El positivismo lógico asumía que la mejor explicación se reducía a algún tipo de inferencia inductiva.
Antes de la Primera Guerra Mundial, en un café vienés, solían reunirse varios filósofos de la ciencia, físicos, lógicos y matemáticos, entre los cuales se encontraba Moritz Schlick, para discutir temas relacionados al positivismo lógico. Más tarde se creó un grupo de debate, que se reunía los viernes por la noche. Este grupo obtuvo un espacio dónde reunirse en la universidad de Viena, y, posteriormente, sería reconocido como precursor de der Wiener Kreis (el Círculo de Viena, 1921-1936, aunque algunas fuentes sitúan el año de fundación en la primer mitad de la década de los 20’s y otras marcan su origen con la publicación de La visión científica del mundo), reconocido internacionalmente en años ulteriores, principalmente por su manifiesto, publicado en 1929, La visión científica del mundo.

Tanto el positivismo como el cientifisismo estaban basados en la confianza experimentada durante la época al método científico. No obstante, pese a sus rechazos categóricos al absolutismo (especialmente el cientificismo), ambas posturas caen en él. Algo similar ocurre con el círculo de Viena, al intentar universalizar la práctica científica, es decir, forzar a todas las disciplinas a seguir las mismas metodologías para obtener sus resultados, para así poder ser llamadas ciencia.
Su principal objetivo era erradicar la validez de todo aquél conocimiento inmesurable o incomprobable empíricamente (a través de experimentación), con lo cual, se buscaba como ya se ha dicho, demeritar los aportes filosóficos hechos hasta el momento, en áreas de la moral, espíritu y ética, por no haber podido avanzar significativamente y siempre encontrar quien opine distinto. Sin embargo, su pensar es producto de la filosofía de la ciencia.
Al ser una actividad filosófica, como Descartes plantea con su método de duda universal, la ciencia es de carácter lógico, pero también basa gran parte (si no es que la mayoría) de su estudio y comprensión de la naturaleza por medio de las experiencias empíricas (ciencias explicativas y descriptivas), que nada tienen que ver con la lógica, por ejemplo, no es requerido de un sistema axiomático para sentir la rugosidad de una superficie o ver la dirección del flujo de un fluido. Sin embargo, la deducción basada en el conocimiento a priori de la naturaleza la liga directamente con sus orígenes. Esta dualidad en su naturaleza genera inquietud e incomodidad en los críticos del método científico.
Glosario
-
- Positivismo. Sistema filosófico que admite únicamente el conocimiento científico como válido.
- Cientifisismo. Postura en la que se asume que el método científico puede aplicarse universalmente y la idea de que la ciencia constituye la cosmovisión más valiosa.
Referencias
-
- Pío Baroja. El árbol de la ciencia, vigesimoctava edición. Caro Raggio/Cátedra Letras Hispánicas. 2014
-
- Johannes Hessen. Teoría del conocimiento, duodécima edición. Editorial Losada. 1974.
-
- Alex Rosenberg. Philosophy of Science. Routledge. 2005.
- Malcolm Forster. An Introduction to Philosophy of Science. 2004.
- Samuel Vargas Montoya. Historia de las doctrinas filosóficas. Editorial Porrúa. 1970.
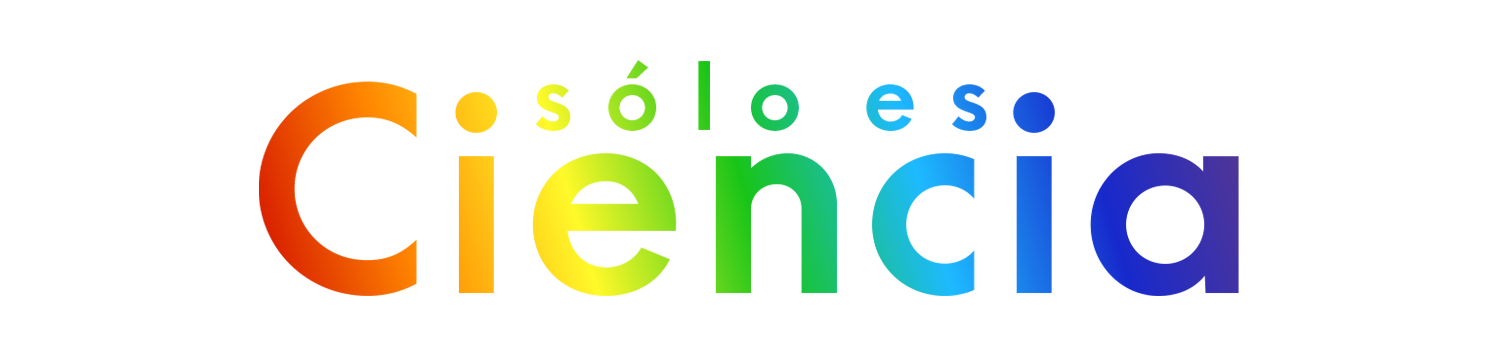

3 comentarios en “Filosofía y ciencia IV: un nuevo ídolo (demarcación científica)”